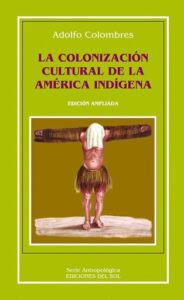Narrador y ensayista
Aquí reproducimos un adelanto del nuevo ensayo de Adolfo Colombres, “Los bajos fondos del arte”, que refiere a cierta visión del arte que impone el capitalismo, centrada en la “eficiencia” y la rentabilidad. El significado que determinados objetos poseen en las diversas formas de intercambio simbólico y en los rituales tradicionales que consolidan a las culturas, resulta bastardeado por el mercado y el consumo. Así, por ejemplo, se desvirtúa el valor estético de una máscara cuando se ignora su historia y su origen, convertida en cosa inerte en un museo, disociada de la dinámica de las formas estéticas de representación que la generaron.
El Apocalipsis ahora
Escribe David Le Breton que hoy habitamos un mundo en el que uno se pregunta si la gente está presente, pues lo cierto es que la extrema conexión electrónica hace que se encuentre casi siempre ausente, fuera del lugar y el tiempo en el que está su cuerpo. Y el hecho de que este fenómeno se haya acentuado en los adolescentes es un fuerte indicio de que iremos perdiendo nuestra humanidad sensible, cada vez más desplazados por lo virtual. Será entonces el Reino de la Gran Ausencia, pero ya no lo iluminará el resplandor del aura, sino el falso brillo de las mercancías, las que no sacralizan la vida, sino que la someten a la «lógica» del consumo. El individuo deviene una máquina que recibe y transmite mensajes codificados, cuya memoria no registra huellas profundas, por lo que se volatizan los núcleos del sentido. El universo de las mercancías diluye los lazos de solidaridad, así como los de la amistad y el amor: son todos precarios, fugaces, relativos. Hasta los mismos cuerpos se vuelven consumibles. La conexión no es más que un simulacro de la comunicación real, la que solo puede darse con un lenguaje depurado de intereses. No es cosa de «marionetas individuales» (Castoriadis), sino de sujetos con densidad afectiva e intelectual, conscientes de los procesos de significación, los que se producen en la lentitud, no en la velocidad y el vértigo.
Este nuevo modelo civilizatorio del neoliberalismo no se alimenta de valores, sino que por lo general los estereotipa o esquiva, pues precisa que toda nuestra libido se canalice hacia ese bosque atiborrado de marcas de mercancías estetizadas, que suplantan al arte en su empeño de alcanzar la comercialización integral de la vida. En todo momento, sistemas omniscientes dicen cómo hay que comportarse, qué se debe decir y qué tecla tocar ante los últimos modelos de los aparatos que los colman de señales, de mensajes que en forma creciente son falsos (fake news), y lo que se oculta no son ya los significados impregnados con los resplandores del aura sino la verdad, por lo que eso que siempre llamamos «mundo» desaparece bajo la niebla. Y mientras tanto, se acercan a marcha redoblada los robots que harán prescindibles a los operarios, y que hasta pensarán por nosotros, serán más «realistas» que nosotros, pues se manejan en una presencia constante, no en esa ausencia veleidosa y esquiva de quien no sabe cuál es su verdadero patrimonio moral e intelectual.
Estamos entrando ya en la era del totalitarismo digital, manejado por las empresas cibernéticas radicadas en Silicon Valley (California), las que avanzan hacia una duplicación digital del mundo, creando una humanidad paralela que persigue como una sombra cada rastro de la realidad para monetizarlo y devorarlo, sometiéndolo al Big Data, la forma actual del Gran Hermano. Esa ambigüedad que nutre al mito y el arte, tejiendo su red polisémica, es eliminada por una unidad de significado, lo que define un sistema plano, entendible por todos, y al que todos le asignan el mismo sentido, como ocurre con los sabios códigos de las hormigas y las abejas. No puede haber ya zonas oscuras en las comunicaciones, pues eso es fatal para los negocios globales.
Adorno y Horkheimer anunciaron décadas atrás este «mundo administrado» que lleva al Homo sapiens hacia el Apocalipsis. Ese pergeño tecnológico, cada vez más robotizado, nada tendrá ya que ver con lo que aún entendemos como proyecto humano. Para Eric Sadin entramos en una condición post-humana, que nos amputa el juicio y la libre decisión, pilares fundamentales de la modernidad, y también lo que llama la «obsolescencia definitiva de lo humano» en manos de la tecnología. Aunque aclara que no es la técnica en sí lo que nos esclaviza, sino el haber transferido a ella lo sagrado, para suplantar así a los viejos valores humanistas, asociados a la cultura escrita. Tal sería hoy el principal choque de civilizaciones y el eje de la resistencia.
Lo cierto es que se ha colmado el mundo de mercancías, cuya duración es cada vez menor, por lo que la basura cubre el planeta. Por otra parte, los ruidos incesantes de la «comunicación» (el parloteo vacío de los teléfonos portátiles) van acabando con los pocos espacios de silencio que nos restan, por lo que el pensamiento profundo resulta casi imposible. Tampoco hay lugar para el asombro, pues este precisa de las brumas del misterio, las que también se volatizan. En este contexto, ¿cómo salvar a la belleza del mundo y las flores sutiles del arte que crecen en sus prados?
Hasta se va acabando el tiempo del ocio, pues los ordenadores portátiles y los teléfonos nos siguen adonde vamos, y continuamos trabajando en los senderos del bosque, en las arenas de la playa de nuestras «vacaciones» y hasta en los gimnasios. Lo real es lo que se exhibe, y cuanto más se exhiba irá ensanchando su ser y acrecentando su valor de mercado. El pensamiento y el arte huyen de este imperio de la banalidad y se guarecen en sus grutas simbólicas, como restos desechados del viejo proyecto humano.
Todo tiempo es ya un tiempo de trabajo, de intercambiar información para ganar más dinero y alcanzar un mayor «éxito», algo que se evapora como el humo, diluido por la multitud que corre en busca de un ser ilusorio, de un solo minuto de esplendor. Se comercializan así todos los instantes de la vida, acabando con esa gratuidad que caracteriza a las relaciones comunitarias, en las que se gestan y cultivan escalas de valores que van siendo absorbidas por el consumo y reemplazadas por los precios. Las mercancías expulsan así a los dioses del templo, y los versículos de la publicidad colonizan a lo sagrado como una nueva Biblia. También esta civilización «perfumada» (al decir de Walter Mignolo) se apropió de los lenguajes del arte para sostener sus imposturas, para que sus devotos no adviertan que la misma vida ha sido ya mercantilizada, expulsada de los territorios del sentido, y solo le queda merodear como paria los no lugares, viendo cómo se corrompe en los juegos del simulacro lo que resta de la belleza del mundo.
Si el capitalismo, como vemos, es un ogro que devora a sus propios hijos, no puede haber en él nutrientes para un arte auténtico, pues lo único que le preocupa es la rentabilidad del capital y la eficiencia económica. En este marco, el papel del arte no es otro potenciar el consumo, estetizando a los productos de las grandes marcas. Este arte «transestético», como se lo quiere llamar, es un arte falso, puesto al servicio del dinero y un autocomplaciente fin de la historia.
Paradójicamente, escribe Ticio Escobar, la vieja utopía de estetizar todas las esferas de la vida humana se ha cumplido, aunque no como una conquista emancipatoria del arte o la política, sino como un logro del mercado. La sociedad global de la información, la comunicación y el espectáculo estetiza todo lo que encuentra a su paso, sin detenerse en su contenido de verdad. El viejo sueño vanguardista es birlado así al arte por las imágenes complacientes, omnipresentes, del diseño, los medios y la publicidad. Esta última, podríamos añadir, genera una polución visual de los espacios públicos con programas dominados por la vulgaridad, la grosería y el sexo. Tal bombardeo degradante llevó a algunos autores a caracterizar al modo de producción capitalista como una barbarie moderna, que destruye los valores humanos y sacraliza a las mercancías, atrofiando con sus imágenes y discursos a la vía sensible y a toda experiencia estética digna de este nombre. En su origen, las obras de arte se producían en el ámbito de lo sagrado y tenían un valor de culto. Hoy tienen un valor puramente exhibitivo y de cara al mercado, el que elude las intensidades de la vida y las miserias de la condición humana, los desgarramientos de lo trágico y lo bello, así como Eros cedió paso a la pornografía, desertando así de los bajos fondos del arte.
Los avatares de las cosas
Toda condensación de significados tiende a materializarse en cosas que representan lo numinoso o nos remitan a él. Pero la palabra «cosa» tiene en los diccionarios un sentido muy amplio, al que debemos aquí restringir. En su acepción general, cosa es todo aquello que posee una entidad, ya sea material o inmaterial, real o imaginaria, natural o artificial. En su segunda acepción, se la usa para referirse al objeto inanimado, a fin de diferenciarlo de todo ser viviente, así como de los accidentes geográficos y el mundo mineral. Descartamos asimismo a lo inmaterial, pues ello pertenece al orden del discurso y las ideas, abstracciones que toman una existencia real solo cuando se atan a un objeto. Las cosas no existen como tales por su mero estar, sino solo en la medida en que son creadas, pensadas y significadas por un sujeto individual o colectivo. Aquí no nos interesa tanto el camino del conocimiento de un objeto, sino lo que este último dice a la sensibilidad de un sujeto, atrayéndola sobre sí, y es desde ese momento en el que un sujeto la carga de un significado especial cuando adquiere la categoría de cosa, ingresando en una esfera simbólica.
Las cosas, a diferencia de las mercancías de consumo, no son neutras, pues ya la cultura les asigna ab initio no solo un valor de uso y un valor de cambio, sino también cualidades que las predisponen para un determinado tipo de apropiación sensible. En esta dialéctica sujeto/objeto, una persona puede significar especialmente a una cosa adquirida en el mercado, pero también recurrir a cosas ya cargadas de poder por anteriores posesiones y rituales que la potenciaron con las luces del aura, incentivando a nuestra imaginación a recuperar sus andanzas, de modo que ella pase a valer más por las fuerzas que la significaron que por su forma y materialidad actual. Es decir, estaremos más ante una ausencia mágica que ante una presencia material. Se puede requerir así a un amuleto, un fetiche o una imagen santa (cosas presentes) el otorgamiento de una gracia o de una protección frente al mal. Asimismo, otorgar a una máscara un alto valor estético y regodearse solo en él, ignorando su historia y sobre todo sus anclajes en el origen y los bajos fondos del arte. Vemos de este modo que hay cosas que ya de por sí conforman un emblema de poder, a las que no hay que pedir nada, sino tan solo esgrimirlas con la finalidad específica para las que fueron creadas. Así, quien se sienta en un trono y sostiene un bastón de mando ostentará un gran poder, no de carácter mágico, sino por una convención social que se lo otorga, apoyándose o no en un mandato divino. Y para que este poder sea creíble, convenza a todos, debe resultar magnífico, mostrar un gran arte y estar realizado con maderas o metales preciosos. Así, los tronos del poder se hallaban revestidos de oro o taraceados con marfil.
Cada vez que el sujeto observa una cosa que le pertenece, recortándola en su campo perceptivo, esta le recordará escenas de su vida de especial importancia, o dará una forma a su particular sentido de la belleza, porque nada hay como este reino encantado para devolver al mundo su sentido pleno, enriquecido por nuestro imaginario. Las cosas operan así como extensiones del sujeto, que lo complementan en lo funcional y lo expanden en el plano simbólico y afectivo. Un valor que se destaca en ellas es su capacidad de brindar un asidero tangible a la memoria. Por eso, cuando más antiguas son, más huellas humanas llevan impresas. Huellas que suelen llegar a ser de varias personas que las usaron y valoraron a lo largo del tiempo, lo que las convierte en un patrimonio simbólico grupal, como esos collares de piedras preciosas que se fueron pasando de madres a hijas durante generaciones, y que valen más por las ausencias que evocan de seres a los que se tragó el tiempo, dejando apenas de ellas borrosas fotografías, que por su materialidad y valor venal. Aunque claro que el largo tiempo que estas suelen condensar cuestiona el carácter perecedero, efímero, de los objetos que hoy se fabrican en grandes series, poco aptos para atarles significados profundos, puesto que no fueron hechos para perdurar, pasando de una generación a otra.
O sea, la sociedad de consumo no solo vacía al hombre, sino también a las cosas, y por lo tanto no es correcto afirmar que estas cosifican a aquel, pues lo que en realidad hace dicha sociedad es desplazar a las cosas hacia el territorio de las meras mercancías producidas en grandes series de réplicas indiferenciadas de un original que no existe. Las cosas que llegan a concentrar un gran valor se producen por lo general en escasa cantidad, como las artesanías o pequeñas industrias que se les asemejan. Y esto es así porque la fuerza de todo fetiche reside en la escasez. La multiplicación diluye su poder, por más que la publicidad se esfuerce en falsificar el aura de objetos que no solo carecen de un original, y por lo tanto de un origen potente, sino que se fabricaron no para perdurar, sino para ser reemplazados pronto por otros, pues su obsolescencia viene ya programada. Nunca estos albergarán la poesía de la ausencia, y ni siquiera el poder de lo efímero, pues su dios es el vacío. Cuando la irradiación de la luz cae sobre ellas, para rescatarlas de su ausencia nocturna (la embriaguez de esa sombra generosa y cálida que oculta por un tiempo a lo visible para que pueda descansar de la fatiga de ser y representar su papel en los escenarios de la cultura), no encuentran más que el vacío que deja tras de sí todo simulacro. No ya los estratos de sentidos devorados por el polvo de la banalidad y el olvido, sino la obviedad de lo que nunca fue un verdadero ser. Lo real, dice Remo Bodei en La vida de las cosas, no se refugia tras la variedad de lo sensible, ni siempre le pide asilo al remoto reino de las ideas.
Los maoríes de Nueva Zelanda instituyeron los llamados objetos-tesoros, a los que adjudican un alma que sostiene su identidad cultural. Además de una excelencia artística, que no puede faltar, dichos objetos cargan un componente político, pues simbolizan la autodeterminación por la que siempre luchó esta etnia. Se los considera asimismo dotados de una fuerza vital que trasciende el tiempo, religando a las generaciones pasadas con la actual. Unos objetos nombran a los ancestros, otros a los acontecimientos históricos que se celebran con grandes rituales, y también algunos hechos de la vida a los que un grupo familiar pone en valor, como algo privativo de él. Se consigna siempre quienes los fabricaron y a quienes fueron destinados. Son siempre un lazo sagrado, algo que viene de antes y se planta en un presente, para guiar al grupo hacia el futuro, tanto cercano como lejano.
Cabe afirmar, a modo de conclusión, que las cosas tornan posibles todas las formas de intercambios simbólicos que consolidan a las culturas, comenzando por los rituales en los que participan. En efecto, las relaciones sociales precisan de su mediación, pues son los soportes materiales de lo invisible. Aun más, por desarrollarse los rituales en la zona de lo numinoso, exigen que las cosas que entran en su esfera estén cargadas de fuerza y de belleza. Una máscara preciosamente trabajada no está concebida para ser exhibida en un museo como algo inerte, sino para entrar en la dinámica de la danza y otras formas estéticas de representación. Toda cultura funciona en base a intercambios, y sin las cosas estos quedarían reducidos a su mínima expresión, desdibujados hasta el punto de no conmover a nadie, por faltarles el resplandor de la forma.